Jamenei desafía a Occidente mientras Irán se asfixia en la calle
El líder supremo acusa a Estados Unidos y sus aliados de “intromisión” en plena ola de protestas y blinda la narrativa de un régimen cercado
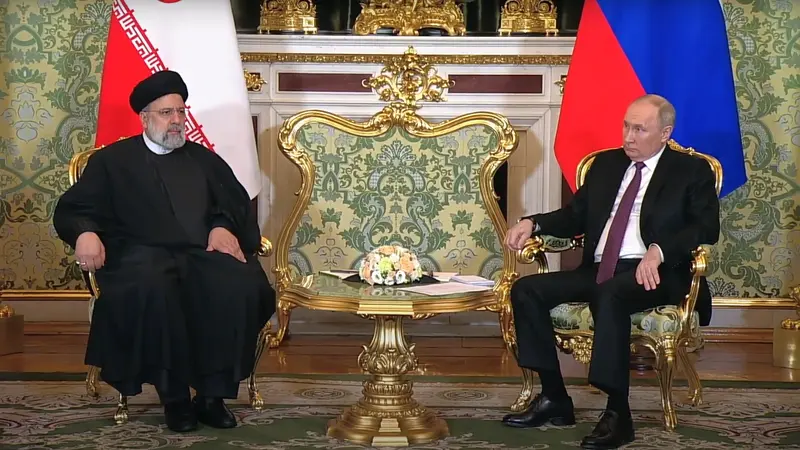
El inicio de 2026 ha dejado una imagen que condensa la fragilidad iraní: Ali Jamenei, con gesto grave, advirtiendo en televisión nacional de que Irán no tolerará la presencia de “agentes externos” detrás de las protestas que sacuden el país. Mientras las calles acumulan decenas de muertos y miles de detenidos, el régimen denuncia una conspiración extranjera, señala a Occidente y trata de reencuadrar una revuelta interna como una guerra por delegación.
El contexto no puede ser más inflamable. La moneda se ha devaluado en torno a un 70% en cinco años, la inflación oficial ronda el 40% y el paro juvenil supera el 25%, según estimaciones de organismos independientes. En ese caldo de cultivo, el discurso de Jamenei busca algo más que cerrar filas: pretende disuadir a Washington y a sus socios de dar oxígeno político o material a los manifestantes.
La incógnita es si esta advertencia basta para contener la presión o si, por el contrario, acelera un choque que puede redibujar el mapa de poder en Oriente Medio.
Un aviso directo a Washington y sus aliados
El mensaje de Jamenei fue redactado para no dejar resquicios. Sin mencionar nombres, el líder supremo advirtió de que Irán “no tolerará la injerencia de potencias extranjeras en sus asuntos internos” y acusó a “enemigos de la República Islámica” de aprovechar las protestas para intentar desestabilizar el país. La diana es evidente: Estados Unidos y sus principales socios occidentales.
Más que un simple ejercicio de propaganda, el discurso funciona como nota verbal en clave televisada. Jamenei marca líneas rojas: apoyo logístico, financiero o mediático a la oposición podría considerarse una agresión directa. El régimen sabe que la opinión pública occidental mira con simpatía las movilizaciones y que parte de la diáspora iraní presiona para que se endurezca el castigo contra Teherán.
La frase clave del líder supremo no deja lugar a dudas: «No permitiremos que quienes han destruido la región vengan ahora a darnos lecciones de democracia». El tono es desafiante, pero también defensivo. Tras décadas de sanciones, los dirigentes iraníes perciben que cualquier gesto de debilidad puede ser interpretado como el principio del fin. El resultado es un mensaje diseñado para calmar a las bases internas y, a la vez, advertir a las cancillerías occidentales de que un salto en su implicación tendrá coste.
Protestas que ya no son solo económicas
Aunque el detonante inmediato de la ola de protestas ha sido el desplome del rial y el encarecimiento generalizado de alimentos y combustibles, las consignas en la calle revelan una realidad más profunda. En ciudades como Teherán, Isfahán o Mashhad, las manifestaciones ya no se limitan a reclamar rebajas de precios o mejoras salariales; cuestionan la legitimidad misma del sistema.
Las imágenes que logran sortear los cortes de internet muestran marchas con participación transversal: estudiantes, trabajadores del sector público, comerciantes, mujeres jóvenes que desafían abiertamente los códigos de vestimenta obligatorios. La diversidad de perfiles evidencia que el malestar ha desbordado los cauces tradicionales de oposición controlada.
El régimen intenta encuadrar estas movilizaciones como “disturbios” y “actos vandálicos”, pero el nivel de organización y la persistencia en el tiempo indican otra cosa. Cuando protestas simultáneas estallan en más de 50 ciudades en apenas una semana, la narrativa de los “alborotadores aislados” comienza a hacer agua. Jamenei lo sabe y, precisamente por eso, redobla el relato de complot extranjero: es más fácil hablar de enemigos externos que de una ciudadanía que se siente traicionada por su propia élite.
El peso asfixiante de las sanciones y la mala gestión
Detrás del estallido social late una ecuación económica insostenible. Las sanciones occidentales han reducido de forma drástica los ingresos petroleros iraníes —en algunos años, la exportación oficial ha llegado a caer por debajo de un millón de barriles diarios, frente a los casi 2,5 millones de la década pasada—. A ello se suma una larga lista de errores internos: corrupción sistémica, empresas públicas ineficientes y un sistema financiero opaco.
El resultado es una población que ve cómo, año tras año, su capacidad de compra se desmorona. El precio de productos básicos se ha multiplicado por tres o cuatro en menos de una década, mientras los salarios reales apenas avanzan. La sensación de “castigo colectivo” por unas sanciones dictadas lejos de sus fronteras alimenta el resentimiento, pero cada vez más ciudadanos señalan también a las autoridades locales.
Jamenei intenta aprovechar esa ambigüedad. En su discurso, insistió en que las dificultades económicas son fruto de “la guerra económica de Estados Unidos” y pidió “paciencia revolucionaria” a la población. Lo que el líder supremo evita reconocer es que la combinación de aislamiento exterior y opacidad interna ha convertido la economía iraní en un embudo, donde el coste de las sanciones se socializa y los beneficios de las redes clientelares se concentran.
Trump, el enemigo perfecto para el relato interno
La mención directa a Donald Trump durante el mensaje televisado no fue casual. Jamenei instó al presidente estadounidense a “ocuparse de sus propios problemas” y le acusó de “hipocresía” por criticar la represión en Irán mientras lidia con conflictos internos y acusaciones de violencia policial en su propio país. El objetivo es claro: convertir a Trump en antagonista perfecto del relato revolucionario.
Para el régimen, la figura del inquilino de la Casa Blanca funciona como un recurso de doble filo. Por un lado, sirve para movilizar a los sectores más nacionalistas y religiosos, que ven en la confrontación con Estados Unidos una prueba de fidelidad al proyecto islámico. Por otro, permite desviar parte de la responsabilidad de la crisis económica hacia decisiones externas, especialmente tras la salida unilateral de Washington del acuerdo nuclear y el restablecimiento de sanciones.
Sin embargo, el uso reiterado de Trump como villano empieza a mostrar signos de desgaste. Una parte de la población joven, nacida mucho después de la revolución de 1979, percibe estas referencias como una coartada recurrente que no resuelve problemas cotidianos: empleo, vivienda, libertad de expresión. La pregunta es hasta qué punto el régimen puede seguir apelando a la amenaza estadounidense sin ofrecer reformas internas tangibles.
El impacto regional: aliados nerviosos y adversarios atentos
La advertencia de Jamenei no se dirige sólo a Washington. Los aliados regionales de Irán —desde milicias en Irak hasta Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen— siguen de cerca la evolución de las protestas. Si el régimen mostrase signos de debilidad real, el conjunto del eje proiraní podría entrar en fase de reacomodo, con consecuencias imprevisibles para los equilibrios de poder en Oriente Medio.
Al mismo tiempo, los adversarios de Teherán observan la situación con un cálculo frío. Un Irán distraído por su propia crisis interna podría reducir temporalmente su capacidad de proyectar influencia en Siria o el Líbano, pero un colapso desordenado abriría un vacío de poder de enormes proporciones. Ni los países del Golfo ni Israel ni, mucho menos, Europa parecen tener un plan claro para el día después de una hipotética implosión del régimen.
En este contexto, el mensaje de Jamenei funciona también como aviso a vecinos y rivales: «Si empujan demasiado, todos pagarán el precio». El riesgo es que esa lógica de “o nosotros o el caos” acabe siendo una profecía autocumplida y convierta a Irán en un nuevo foco de inestabilidad prolongada, con impactos directos sobre el precio del petróleo, los flujos migratorios y la seguridad regional.
Internet, redes y el miedo del régimen a la imagen
Uno de los elementos que mejor ilustra el nerviosismo del poder iraní es el uso intensivo de cortes de internet y restricciones a las comunicaciones internacionales. Cada pico de protesta va acompañado de caídas masivas de la red, bloqueo de plataformas y filtrado de contenidos. El objetivo es impedir que la narrativa de los manifestantes compita con la versión oficial.
En un país donde más del 70% de la población tiene acceso habitual a un smartphone, cortar la red es mucho más que limitar el acceso a redes sociales: supone interrumpir negocios, estudios, servicios básicos y vínculos con la diáspora. Lejos de desactivar el malestar, estas medidas lo agravan, al percibirse como castigo colectivo y prueba de miedo por parte de las autoridades.
Para la comunidad internacional, los apagones digitales plantean un dilema adicional. Sin imágenes verificables ni testimonios directos, resulta más difícil documentar violaciones de derechos humanos y responder con rapidez. El régimen lo sabe y explota esa ventana de opacidad. Pero cada vez que pulsa el interruptor, envía un mensaje implícito: lo que teme no son solo las piedras en la calle, sino las cámaras que las graban.





